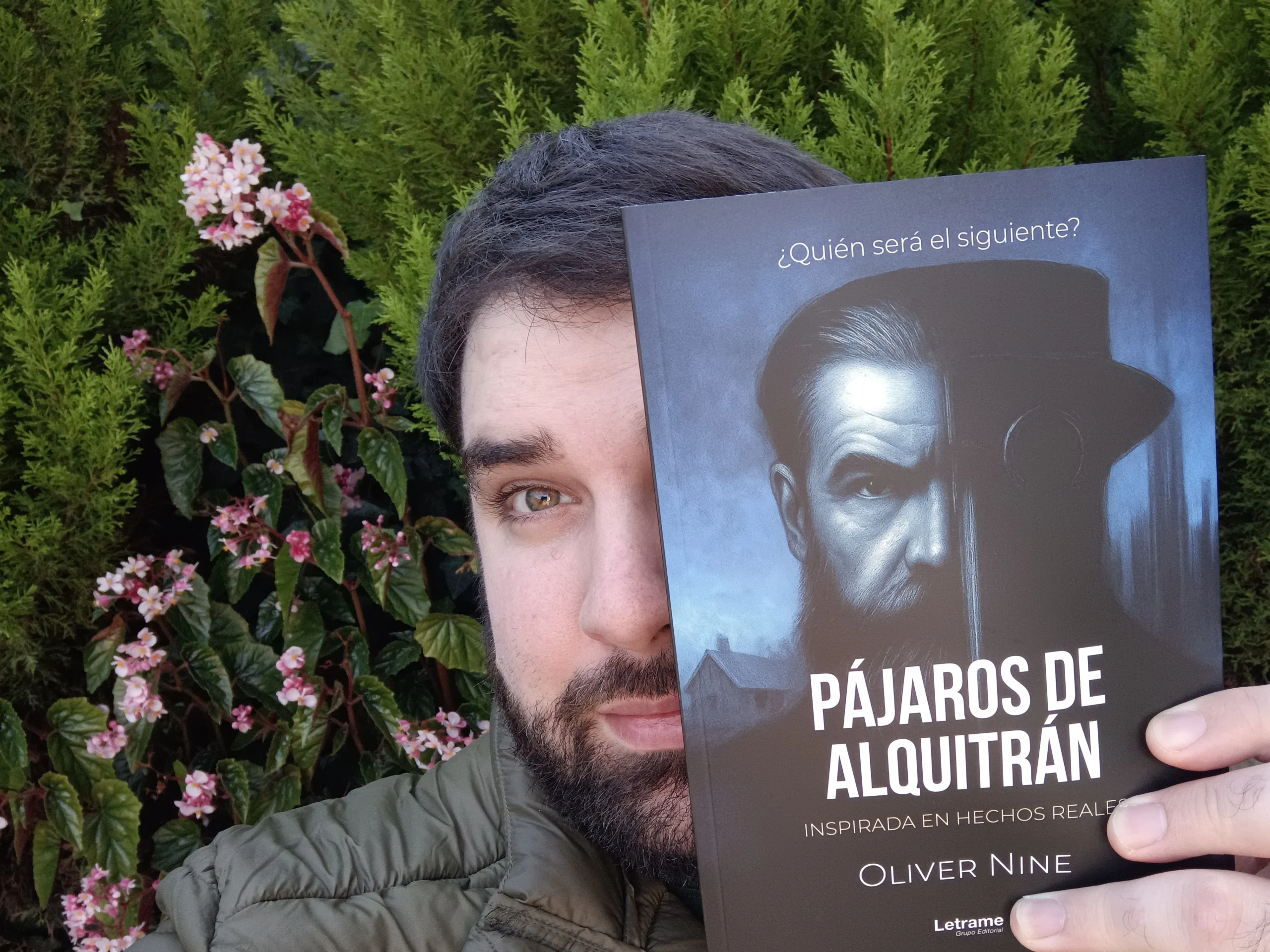Su destino era el olvido. Después de ser fusilados en el campo de concentración de Hradischko, los cuerpos del vasco Anjel Lekuona y de otros seis españoles terminaron en un crematorio civil de Praga. Una vez incinerados, sus restos debían usarse como compost: los nazis no querían que quedara ni un solo rastro. Pero el director de los hornos de Strašnice, en 1945, guardó más de 2.000 urnas, entre ellas las de los republicanos exiliados por el fascismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, nadie reclamó sus cenizas. Pasaron casi 80 años antes de que los familiares supieran dónde se encontraban. El hallazgo fue fruto de una investigación iniciada por un historiador y por el sobrino de Lekuona, que puede verse en el documental Popel y que se estrena hoy viernes en Bilbao.. Como si de ficción se tratara, todo comenzó con una carta olvidada. La madre de Antón Gandarias (Gernika, 64 años) —sobrino de Anjel Lekuona— la guardaba escondida en su mesilla. “Durante el franquismo”, recuerda Gandarias, “las cosas no estaban para decir que tenías un hermano mayor que había luchado a favor de la República y que había huido”. No fue hasta la muerte de Franco cuando el cajón se abrió. Escrita a mano por un compañero de su tío que sobrevivió al campo de Hradischko, narraba el recorrido que siguieron por la Alemania nazi hasta el 10 de abril de 1945, cuando Lekuona fue asesinado por la SS. “Esa carta es el kilómetro cero de esta investigación”, enfatiza Gandarias por teléfono a EL PAÍS durante el preestreno de Popel. Sin embargo, pese a haberla leído “infinidad de veces”, hubo un detalle que pasó inadvertido.. Después de detallar el lugar y la fecha del fusilamiento, se podía leer: “Fue incinerado en el crematorio de Praga”. Ese detalle cobró importancia cuando el historiador Unai Eguia buscaba a otro deportado republicano, Enric Moner —cuya identidad fue suplantada por Enric Marco, protagonista del libro El impostor—. Al encontrarse con Gandarias, descubrieron que tanto Lekuona como Moner habían seguido el mismo itinerario: desde la deportación hasta la muerte.. Popel está conformado por varias historias entrelazadas, contadas en diferentes idiomas —castellano, euskera, francés, alemán y checo, la lengua del título que significa “cenizas”—. “El gran reto de este documental”, explica su director, Oier Plaza (Gernika, 41 años), “ha sido intentar ordenar una investigación que comienza en Bilbao y acaba en Praga, con muchos saltos históricos”. En Bizkaia, “varios conocen la historia de Lekuona. Cuando me dijeron [hace tres años] que creían haberlo encontrado en Praga, fui con los familiares hasta allá”. Hasta el crematorio más grande de Europa. Strašnice se convirtió en el centro del largometraje. Allí surgió la idea de Popel.. Fue en ese lugar donde, en un acto de desobediencia a la misma Gestapo, el director del recinto, František Suchý, y su hijo —del mismo nombre— arriesgaron sus vidas para ocultar las cenizas de las víctimas. “Qué humanidad tenía ese hombre”, explica Gandarias, “que no tenía ninguna relación con estas personas, eran absolutamente desconocidas”. “En República Checa nadie conoce donde queda Busturia”, continúa el sobrino de Lekuona. Aún así, en los libros de cremación de Suchý, aparece el nombre y apellido, fecha de nacimiento y lugar: Busturia. “Eso es de agradecer”, cuenta Gandarias con emoción.. El documental pone al espectador en la piel de aquellas personas que perdieron a sus familiares hace 80 años, señala Oier Plaza: “Se piensa que esas heridas ya no están presentes, pero en realidad siguen muy a flor de piel”. Popel es el resultado de una serie de “pequeñas buenas acciones y casualidades”, cuenta el director por teléfono desde su casa en el País Vasco, “y también de un ejercicio de memoria”. “Si Gregoire Uranga no hubiera escrito aquella carta; si František Suchý —padre e hijo— no hubiesen hecho pasar hollín por cenizas; o si Cercas no hubiera escrito ese libro sobre Marco, esto no existiría.”. “Fue muy emocionante”, reconoce el cineasta, “darse cuenta de cómo cada encuentro con los familiares y cada llamada a los centros de memoria —como los de Flossenbürg (Alemania) o Pankrác (República Checa)— encajaba”. En el camino, se llevaron otra sorpresa. “Muchas veces nos preguntaban: ¿por qué ahora?”. No entendían cómo había pasado tanto tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y desde que Franco murió en 1975, sin que nadie hubiera ido a buscar. “Esa amnesia de la memoria pasa de una generación a otra”, explica Plaza. “Una generación padece la guerra; la siguiente crece en el silencio porque sus padres no podían contarlo; y la tercera trabaja para recuperarla”.. El crematorio de Strašnice —donde fueron incinerados los cuerpos de Anjel Lekuona (Bizkaia), Enric Moner (Gerona), Antonio Medina (Granada), Pedro Raga (Tarragona), Rafael Moya (Andratx), Vicente Vila Cuenca (Valencia) y Antonio Clemente (Almería)— revela que aún hay muchas historias por rescatar. “En nuestro imaginario siempre vemos campos de concentración enormes, tipo Auschwitz”, dice Plaza, “aunque la realidad es que había cientos de campos minúsculos donde mataban a la gente”. Esa dispersión, explica, les jugó “una mala pasada” a los investigadores: “Lo habitual era que los cuerpos fueran incinerados en los mismos hornos de los campos de concentración, pero el de Praga era un crematorio civil”.. Hay mucha documentación inexistente. Popel suple la falta de registros visuales con una animación de un estilo que se disipa como el polvo y evoca el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. La propuesta de Kote Camacho refuerza el simbolismo de las cenizas que conectan a los protagonistas.. Han pasado 80 años desde que František Suchý engañara a los nazis más de 2.000 veces. En el patio del mausoleo del crematorio de Strašnice —inaugurado en el aniversario del fin de la guerra— se enterraron, en 1948, las cenizas de seis de los siete españoles asesinados en el campo de trabajo de Hradischko —Antonio Clemente terminó en Francia por una confusión de nacionalidad—. No pueden ser rescatadas: las urnas, elaboradas con láminas de metal, se habrán desintegrado ya, junto a las de otras víctimas del fascismo alemán.. Desde que comenzó a investigar el paradero de su tío, a principios de siglo, Antón Gandarias escuchó muchas veces: “¿Tú crees que encontrarás vivo a alguien?”. Pero no se trata de eso, aclara: “Se trata de ponerles voz y nombre a las víctimas”. “Es absolutamente necesario que se cuente esta historia”, insiste el sobrino de Lekuona. “Ahora puedo llevar flores al lugar donde está mi tío, bajo la escultura de la Amarga Primavera, en el crematorio de Praga”. Donde aún quedan cenizas por reclamar.. Seguir leyendo
Su destino era el olvido. Después de ser fusilados en el campo de concentración de Hradischko, los cuerpos del vasco Anjel Lekuona y de otros seis españoles terminaron en un crematorio civil de Praga. Una vez incinerados, sus restos debían usarse como compost: los nazis no querían que quedara ni un solo rastro. Pero el director de los hornos de Strašnice, en 1945, guardó más de 2.000 urnas, entre ellas las de los republicanos exiliados por el fascismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, nadie reclamó sus cenizas. Pasaron casi 80 años antes de que los familiares supieran dónde se encontraban. El hallazgo fue fruto de una investigación iniciada por un historiador y por el sobrino de Lekuona, que puede verse en el documental Popel y que se estrena hoy viernes en Bilbao.Como si de ficción se tratara, todo comenzó con una carta olvidada. La madre de Antón Gandarias (Gernika, 64 años) —sobrino de Anjel Lekuona— la guardaba escondida en su mesilla. “Durante el franquismo”, recuerda Gandarias, “las cosas no estaban para decir que tenías un hermano mayor que había luchado a favor de la República y que había huido”. No fue hasta la muerte de Franco cuando el cajón se abrió. Escrita a mano por un compañero de su tío que sobrevivió al campo de Hradischko, narraba el recorrido que siguieron por la Alemania nazi hasta el 10 de abril de 1945, cuando Lekuona fue asesinado por la SS. “Esa carta es el kilómetro cero de esta investigación”, enfatiza Gandarias por teléfono a EL PAÍS durante el preestreno de Popel. Sin embargo, pese a haberla leído “infinidad de veces”, hubo un detalle que pasó inadvertido.Después de detallar el lugar y la fecha del fusilamiento, se podía leer: “Fue incinerado en el crematorio de Praga”. Ese detalle cobró importancia cuando el historiador Unai Eguia buscaba a otro deportado republicano, Enric Moner —cuya identidad fue suplantada por Enric Marco, protagonista del libro El impostor—. Al encontrarse con Gandarias, descubrieron que tanto Lekuona como Moner habían seguido el mismo itinerario: desde la deportación hasta la muerte.Popel está conformado por varias historias entrelazadas, contadas en diferentes idiomas —castellano, euskera, francés, alemán y checo, la lengua del título que significa “cenizas”—. “El gran reto de este documental”, explica su director, Oier Plaza (Gernika, 41 años), “ha sido intentar ordenar una investigación que comienza en Bilbao y acaba en Praga, con muchos saltos históricos”. En Bizkaia, “varios conocen la historia de Lekuona. Cuando me dijeron [hace tres años] que creían haberlo encontrado en Praga, fui con los familiares hasta allá”. Hasta el crematorio más grande de Europa. Strašnice se convirtió en el centro del largometraje. Allí surgió la idea de Popel.Fue en ese lugar donde, en un acto de desobediencia a la misma Gestapo, el director del recinto, František Suchý, y su hijo —del mismo nombre— arriesgaron sus vidas para ocultar las cenizas de las víctimas. “Qué humanidad tenía ese hombre”, explica Gandarias, “que no tenía ninguna relación con estas personas, eran absolutamente desconocidas”. “En República Checa nadie conoce donde queda Busturia”, continúa el sobrino de Lekuona. Aún así, en los libros de cremación de Suchý, aparece el nombre y apellido, fecha de nacimiento y lugar: Busturia. “Eso es de agradecer”, cuenta Gandarias con emoción.El documental pone al espectador en la piel de aquellas personas que perdieron a sus familiares hace 80 años, señala Oier Plaza: “Se piensa que esas heridas ya no están presentes, pero en realidad siguen muy a flor de piel”. Popel es el resultado de una serie de “pequeñas buenas acciones y casualidades”, cuenta el director por teléfono desde su casa en el País Vasco, “y también de un ejercicio de memoria”. “Si Gregoire Uranga no hubiera escrito aquella carta; si František Suchý —padre e hijo— no hubiesen hecho pasar hollín por cenizas; o si Cercas no hubiera escrito ese libro sobre Marco, esto no existiría.”“Fue muy emocionante”, reconoce el cineasta, “darse cuenta de cómo cada encuentro con los familiares y cada llamada a los centros de memoria —como los de Flossenbürg (Alemania) o Pankrác (República Checa)— encajaba”. En el camino, se llevaron otra sorpresa. “Muchas veces nos preguntaban: ¿por qué ahora?”. No entendían cómo había pasado tanto tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y desde que Franco murió en 1975, sin que nadie hubiera ido a buscar. “Esa amnesia de la memoria pasa de una generación a otra”, explica Plaza. “Una generación padece la guerra; la siguiente crece en el silencio porque sus padres no podían contarlo; y la tercera trabaja para recuperarla”.El crematorio de Strašnice —donde fueron incinerados los cuerpos de Anjel Lekuona (Bizkaia), Enric Moner (Gerona), Antonio Medina (Granada), Pedro Raga (Tarragona), Rafael Moya (Andratx), Vicente Vila Cuenca (Valencia) y Antonio Clemente (Almería)— revela que aún hay muchas historias por rescatar. “En nuestro imaginario siempre vemos campos de concentración enormes, tipo Auschwitz”, dice Plaza, “aunque la realidad es que había cientos de campos minúsculos donde mataban a la gente”. Esa dispersión, explica, les jugó “una mala pasada” a los investigadores: “Lo habitual era que los cuerpos fueran incinerados en los mismos hornos de los campos de concentración, pero el de Praga era un crematorio civil”.Hay mucha documentación inexistente. Popel suple la falta de registros visuales con una animación de un estilo que se disipa como el polvo y evoca el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. La propuesta de Kote Camacho refuerza el simbolismo de las cenizas que conectan a los protagonistas.Han pasado 80 años desde que František Suchý engañara a los nazis más de 2.000 veces. En el patio del mausoleo del crematorio de Strašnice —inaugurado en el aniversario del fin de la guerra— se enterraron, en 1948, las cenizas de seis de los siete españoles asesinados en el campo de trabajo de Hradischko —Antonio Clemente terminó en Francia por una confusión de nacionalidad—. No pueden ser rescatadas: las urnas, elaboradas con láminas de metal, se habrán desintegrado ya, junto a las de otras víctimas del fascismo alemán.Desde que comenzó a investigar el paradero de su tío, a principios de siglo, Antón Gandarias escuchó muchas veces: “¿Tú crees que encontrarás vivo a alguien?”. Pero no se trata de eso, aclara: “Se trata de ponerles voz y nombre a las víctimas”. “Es absolutamente necesario que se cuente esta historia”, insiste el sobrino de Lekuona. “Ahora puedo llevar flores al lugar donde está mi tío, bajo la escultura de la Amarga Primavera, en el crematorio de Praga”. Donde aún quedan cenizas por reclamar. Seguir leyendo
Su destino era el olvido. Después de ser fusilados en el campo de concentración de Hradischko, los cuerpos del vasco Anjel Lekuona y de otros seis españoles terminaron en un crematorio civil de Praga. Una vez incinerados, sus restos debían usarse como compost: los nazis no querían que quedara ni un solo rastro. Pero el director de los hornos de Strašnice, en 1945, guardó más de 2.000 urnas, entre ellas las de los republicanos exiliados por el fascismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, nadie reclamó sus cenizas. Pasaron casi 80 años antes de que los familiares supieran dónde se encontraban. El hallazgo fue fruto de una investigación iniciada por un historiador y por el sobrino de Lekuona, que puede verse en el documental Popel y que se estrena hoy viernes en Bilbao.. Más información. El destierro republicano. Como si de ficción se tratara, todo comenzó con una carta olvidada. La madre de Antón Gandarias (Gernika, 64 años) —sobrino de Anjel Lekuona— la guardaba escondida en su mesilla. “Durante el franquismo”, recuerda Gandarias, “las cosas no estaban para decir que tenías un hermano mayor que había luchado a favor de la República y que había huido”. No fue hasta la muerte de Franco cuando el cajón se abrió. Escrita a mano por un compañero de su tío que sobrevivió al campo de Hradischko, narraba el recorrido que siguieron por la Alemania nazi hasta el 10 de abril de 1945, cuando Lekuona fue asesinado por la SS. “Esa carta es el kilómetro cero de esta investigación”, enfatiza Gandarias por teléfono a EL PAÍS durante el preestreno de Popel. Sin embargo, pese a haberla leído “infinidad de veces”, hubo un detalle que pasó inadvertido.. Después de detallar el lugar y la fecha del fusilamiento, se podía leer: “Fue incinerado en el crematorio de Praga”. Ese detalle cobró importancia cuando el historiador Unai Eguia buscaba a otro deportado republicano, Enric Moner —cuya identidad fue suplantada por Enric Marco, protagonista del libro El impostor—. Al encontrarse con Gandarias, descubrieron que tanto Lekuona como Moner habían seguido el mismo itinerario: desde la deportación hasta la muerte.. Carta escrita por el deportado vascofrancés Gregoire Uranga superviviente del campo de Hradistko —donde murieron los demás—, a la familia de Anjel Lekuona.Cedida por FMK Filmak/Popel. Popel está conformado por varias historias entrelazadas, contadas en diferentes idiomas —castellano, euskera, francés, alemán y checo, la lengua del título que significa “cenizas”—. “El gran reto de este documental”, explica su director, Oier Plaza (Gernika, 41 años), “ha sido intentar ordenar una investigación que comienza en Bilbao y acaba en Praga, con muchos saltos históricos”. En Bizkaia, “varios conocen la historia de Lekuona. Cuando me dijeron [hace tres años] que creían haberlo encontrado en Praga, fui con los familiares hasta allá”. Hasta el crematorio más grande de Europa. Strašnice se convirtió en el centro del largometraje. Allí surgió la idea de Popel.. Fue en ese lugar donde, en un acto de desobediencia a la misma Gestapo, el director del recinto, František Suchý, y su hijo —del mismo nombre— arriesgaron sus vidas para ocultar las cenizas de las víctimas. “Qué humanidad tenía ese hombre”, explica Gandarias, “que no tenía ninguna relación con estas personas, eran absolutamente desconocidas”. “En República Checa nadie conoce donde queda Busturia”, continúa el sobrino de Lekuona. Aún así, en los libros de cremación de Suchý, aparece el nombre y apellido, fecha de nacimiento y lugar: Busturia. “Eso es de agradecer”, cuenta Gandarias con emoción.. Oier Plaza, director de ‘Popel’, camina por el Memorial del crematorio de Praga donde reposan las cenizas de los deportados españoles.Lander Andonegi. El documental pone al espectador en la piel de aquellas personas que perdieron a sus familiares hace 80 años, señala Oier Plaza: “Se piensa que esas heridas ya no están presentes, pero en realidad siguen muy a flor de piel”. Popel es el resultado de una serie de “pequeñas buenas acciones y casualidades”, cuenta el director por teléfono desde su casa en el País Vasco, “y también de un ejercicio de memoria”. “Si Gregoire Uranga no hubiera escrito aquella carta; si František Suchý —padre e hijo— no hubiesen hecho pasar hollín por cenizas; o si Cercas no hubiera escrito ese libro sobre Marco, esto no existiría.”. “Fue muy emocionante”, reconoce el cineasta, “darse cuenta de cómo cada encuentro con los familiares y cada llamada a los centros de memoria —como los de Flossenbürg (Alemania) o Pankrác (República Checa)— encajaba”. En el camino, se llevaron otra sorpresa. “Muchas veces nos preguntaban: ¿por qué ahora?”. No entendían cómo había pasado tanto tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y desde que Franco murió en 1975, sin que nadie hubiera ido a buscar. “Esa amnesia de la memoria pasa de una generación a otra”, explica Plaza. “Una generación padece la guerra; la siguiente crece en el silencio porque sus padres no podían contarlo; y la tercera trabaja para recuperarla”.. František Suchý y su mujer Olga Suchá, con František, el hijo de ambos.Cedida por FMK Filmak/Popel. El crematorio de Strašnice —donde fueron incinerados los cuerpos de Anjel Lekuona (Bizkaia), Enric Moner (Gerona), Antonio Medina (Granada), Pedro Raga (Tarragona), Rafael Moya (Andratx), Vicente Vila Cuenca (Valencia) y Antonio Clemente (Almería)— revela que aún hay muchas historias por rescatar. “En nuestro imaginario siempre vemos campos de concentración enormes, tipo Auschwitz”, dice Plaza, “aunque la realidad es que había cientos de campos minúsculos donde mataban a la gente”. Esa dispersión, explica, les jugó “una mala pasada” a los investigadores: “Lo habitual era que los cuerpos fueran incinerados en los mismos hornos de los campos de concentración, pero el de Praga era un crematorio civil”.. Hay mucha documentación inexistente. Popel suple la falta de registros visuales con una animación de un estilo que se disipa como el polvo y evoca el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. La propuesta de Kote Camacho refuerza el simbolismo de las cenizas que conectan a los protagonistas.. Han pasado 80 años desde que František Suchý engañara a los nazis más de 2.000 veces. En el patio del mausoleo del crematorio de Strašnice —inaugurado en el aniversario del fin de la guerra— se enterraron, en 1948, las cenizas de seis de los siete españoles asesinados en el campo de trabajo de Hradischko —Antonio Clemente terminó en Francia por una confusión de nacionalidad—. No pueden ser rescatadas: las urnas, elaboradas con láminas de metal, se habrán desintegrado ya, junto a las de otras víctimas del fascismo alemán.. Desde que comenzó a investigar el paradero de su tío, a principios de siglo, Antón Gandarias escuchó muchas veces: “¿Tú crees que encontrarás vivo a alguien?”. Pero no se trata de eso, aclara: “Se trata de ponerles voz y nombre a las víctimas”. “Es absolutamente necesario que se cuente esta historia”, insiste el sobrino de Lekuona. “Ahora puedo llevar flores al lugar donde está mi tío, bajo la escultura de la Amarga Primavera, en el crematorio de Praga”. Donde aún quedan cenizas por reclamar.
EL PAÍS